Un grupo de peregrinos se dirigen a un santuario, iluminación inglesa siglo XV.Cordon Press
La falta de señales, bandidos y posaderos sin escrúpulos convertían la ruta
en una odisea para los miles de fieles que se encaminaban hacia Compostela para
visitar la tumba del apóstol.
Hacer el Camino de Santiago en la Edad Media suponía
todo un reto. Aunque era un itinerario profundamente religioso, casi
fraternal, estaba plagado de dificultades que los peregrinos debían superar
como si fuera una carrera de obstáculos. El caminante no sólo debía llegar a el
sepulcro del Apóstol, sino que además había de ser capaz de volver a su
localidad de origen para contar sus hazañas y recibir los elogios de sus
paisanos. Elogios sinceros y agradecidos, pues en algunos lugares, como en
Eslovaquia, se eximía al peregrino de pagar impuestos el resto
de su vida si acreditaba haber hecho el Camino tres veces.
Esta aventura suponía para el romero tener que
abandonar a sus familiares durante meses, incluso años. El peregrino debía,
asimismo, hacer frente a enfermedades, timos, hurtos y abusos de
todo tipo, además de tener que soportar piojos y chinches, perros de malas
pulgas, temperaturas extremas, malos caminos y peor calzado e infinidad de
calamidades, todo ello a través de regiones y lugares cuya lengua a menudo
ignoraba. El monje franco Aymeric Picaud dejó escrito en el Códice calixtino,
el célebre manuscrito del siglo XII, los peligros que acechaban a los
peregrinos. Advertía de los ríos de malas aguas, de los molestos tábanos, de
los barqueros aprovechados y de las gentes feroces y malvadas.
A partir del siglo XII, cuando los reinos cristianos consiguieron desplazar
a los musulmanes hacia los valles del Tajo y el Guadiana, la vía francesa del
Camino –desde San Juan Pie de Puerto y Roncesvalles hasta Santiago de
Compostela– se convirtió en el itinerario más utilizado por los romeros. En la
localidad francesa de Ostabat coincidían peregrinos bretones, flamencos,
gascones, hanseáticos o francos que habían salido de sus tierras hacía meses.
En San Juan Pie de Puerto reponían fuerzas para ascender hacia
el puerto de Ibañeta, ya en tierras del reino de Navarra, y hacer un alto en
Roncesvalles.
La mala señalización en el Camino era uno de los problemas más preocupantes, especialmente
en los puertos de montaña, donde la nieve borraba senderos y marcas. Lo normal
era indicar el itinerario con estacas o palos clavados junto a
la ruta, pero para ello había que conservarlos, y sólo había personal cerca de
los hospitales y albergues.
CAMPANAS PARA ORIENTARSE
A veces, cuando las tormentas eran fuertes o la niebla
muy espesa, el peregrino extraviado se orientaba con el sonido de las campanas
de Somport, Roncesvalles, Foncebadón o del monasterio de San
Salvador, en el alto de Ibañeta, donde un monje tañía la campana
constantemente. Los reyes incentivaron el asentamiento de hospitales y
pobladores con ciertas exacciones y libertades a cambio de la
obligación de señalizar el Camino. A finales del siglo XV, los Reyes Católicos
otorgaron este privilegio a los vecinos de El Acebo, en El Bierzo, con la
condición de hincar 400 palos entre el pueblo y el puerto de Foncebadón.
El peregrino medía la distancia en jornadas, se dejaba
guiar por el sol y las estrellas, y a veces encontraba con alivio un viejo
miliario romano o un crucero que le marcaban la dirección
correcta y hasta la distancia. Rollos, picotas (columnas donde se exponía a los
reos) y cruceros ayudaron a los caminantes desde el siglo XIV, cuando se
extendió el culto a la cruz propagado por los seguidores de san
Francisco de Asís –quien, según la tradición, peregrinó a Santiago en 1214–.
Estas modestas construcciones afianzaban el carácter religioso del Camino,
además de servir de señales de término o para indicar un episodio luctuoso.
la mayor inquietud de los
peregrinos era la inseguridad: Los asaltos eran frecuentes y Los
peregrinos también eran víctimas de toda suerte de engaños.
Frente al riesgo de pérdida y desorientación, los
campanarios cumplieron la función de faros terrestres para orientar los
pasos de los peregrinos. Por ejemplo, el caserío de Berdún, en el Camino de
Somport, se convirtió en una excelente referencia visual para los caminantes
por encontrarse sus casas en un cerro situado en medio de una gran planicie de
cereal. Y lo mismo pasó con el campanario de la iglesia de Santiago de Puente
la Reina, las torres de las catedrales de Logroño y Burgos, el castillo de
Castrojeriz o la gran fábrica de la iglesia de Villalcázar de Sirga, visibles a
larga distancia.
RUFIANES, LADRONES Y GRANUJAS
Con todo, la mayor inquietud de los peregrinos era la
inseguridad, dada la dificultad de asegurar la vigilancia de los ochocientos
kilómetros de ruta entre los Pirineos y la ciudad del Apóstol. Los asaltos eran
frecuentes, sobre todo en las zonas de mayor tránsito de peregrinos y
condiciones más inhóspitas, como los amenazantes bosques en torno a Villafranca
Montes de Oca (Burgos), etapa que llevaba a una de las paradas más esperadas de
la aventura: el sepulcro de san Juan de Ortega, constructor de puentes. El
peregrino no se atrevía a caminar solo e intentaba marchar en grupo,
según era habitual en otras rutas de peregrinación europeas, como las de
Aquisgrán, París o San Martín de Tours. Las partidas de ladrones fueron
frecuentes en Roncesvalles, León o las Bárdenas navarras. Los montes de Oca se
convirtieron en cobijo de malhechores, sin que las milicias de las hermandades
municipales pudieran erradicarlos. Lo dejaba claro un dicho jacobeo: «Si
quieres robar, vete a los montes de Oca».
El peligro acechaba hasta en los abrevaderos, como
advertía el monje Picaud en su Guía del peregrino a propósito de un pueblo de
los montes navarros: «Por un lugar llamado Lorca, por la zona oriental,
discurre el río llamado Salado: ¡Cuidado con beber en él, ni tú ni tu caballo,
pues es un río mortífero! Camino de Santiago, sentados a su orilla,
encontramos a dos navarros afilando los cuchillos con los que solían degollar
las caballerías de los peregrinos que bebían de aquella agua y morían».
La plaga de los bandidos llevó a iniciativas como la de
Teobaldo II de Navarra, que en 1269 fundó el pueblecito de El Espinal para
evitar un largo tramo sin poblaciones, con el fin de dificultar la acción de
los salteadores de caminos.
Los peregrinos también eran víctimas habituales de
toda suerte de engaños, ya fuera por vendedores que alteraban el peso de los
artículos o por cambistas que hacían lo propio con la moneda (hay que tener en
cuenta que los romeros debían cambiar dinero hasta seis o siete veces al cruzar
por los diferentes reinos). Los hospederos no siempre eran de fiar.
Se conocen casos de romeros a los que
se ofrecían brebajes en los mesones para que se durmieran y poder robarles más
fácilmente. En otras ocasiones, los señores del lugar los obligaban a pagar
abusivos peajes por cruzar puentes o ríos en barca, pese a que los romeros
estaban eximidos por ley de estos pagos.
Los timos estaban al orden del día. A veces, dos
estafadores simulaban una pelea por una moneda de plomo dorado encontrada
en el camino. El peregrino, cargado de buena intención, zanjaba la reyerta
ofreciendo una moneda a cada bribón a cambio de la falsa pieza de oro. En el
ramal del Camino Francés a San Millán de la Cogolla se encuentra la Umbría de
la Fuente de los Ladrones en recuerdo de aquellos tunantes.
Conforme la ruta jacobea se convertía en un
camino de santos y milagros, se hicieron más frecuentes los pícaros que
hacían negocio con bulas amañadas y reliquias falsas. Hubo también falsos
peregrinos, consumados actores que se vestían con la indumentaria del romero:
bordón, esclavina, escarcela y sombrero, y se ganaban la confianza del
peregrino auténtico hasta desvalijarle aprovechando cualquier descuido. Otros
simulaban lesiones para despertar la caridad de los romeros. Estos rufianes,
muchos de ellos extranjeros, sobre todo ingleses, sabían que a menudo los
peregrinos llevaban limosnas por encargo, guardadas en las dobleces del
vestido, y que era fácil desvalijarlos. Fueron numerosas las denuncias de este
tipo en las tierras navarras de Estella y Sangüesa.
CASTIGOS PARA LOS DELINCUENTES
La gran cantidad de delitos y abusos que se daban a lo
largo del Camino obligaron a las autoridades a regular jurídicamente el fenómeno
de la peregrinación jacobea. Así, el Fuero Real de Alfonso X el Sabio estableció
que «todos los romeros y peregrinos que anduvieren en romería por nuestros
reinos, mayormente los que fueren y vinieren en romería a Santiago, sean
seguros; y les damos y otorgamos nuestro privilegio de seguridad para que vayan
y vengan y estén en ellos». Hubo normas que garantizaban a los peregrinos la
posesión de los bienes que llevaban consigo durante el viaje. Así, a finales
del reinado de Juan I, hacia 1390, se autorizó a los peregrinos a introducir y
sacar libremente palafrenes, trotones y vacas «si consta que no nacieron» en
Castilla. Y su nieto Juan II hizo que se otorgaran salvoconductos a los
peregrinos del Viejo Continente y que no fueran embargados sus bienes
ni demás propiedades porque eran considerados súbditos del rey.
en 1332 fueron detenidos dos
ladrones por robar a peregrinos, uno de los cuales fue ahorcado y el otro
azotado y desorejado.
En el Fuero Real también se instaba a los jueces a
atender las demandas de los peregrinos: «Si los Alcaldes de los lugares no
hicieren enmendar a los Romeros los males y daños que recibieron tanto de los
albergueros y mesoneros como de otras personas cualesquiera, luego que por los
Romeros les fuere querellado y no les hicieren cumplimiento de Justicia, sin
algún alongamiento paguen doblado todo el daño al Romero y las costas que sobre
ello hicieren».
El texto alfonsino distinguía al ladrón del Camino del
que robaba fuera de él. En el primer caso, las penas eran mucho más duras, ya
que robar a los peregrinos se castigaba normalmente con la muerte.
Conocemos numerosos casos de aplicación de la pena máxima por ataques en el
Camino. Por ejemplo, en 1332 fueron detenidos dos ladrones por robar a
peregrinos, uno de los cuales fue ahorcado y el otro azotado y desorejado. Por
el mismo motivo fue llevado a la horca el castellano Martín de Castro, que se
dedicaba a robar en las iglesias del Camino.
Otras veces los castigados eran criminales que
se hacían pasar por peregrinos. Así, en 1337 fue juzgado y ahorcado un tal
Thomás de Londres, falso peregrino inglés, por robar a un romero seis florines
de oro que llevaba escondidos en la manga. La misma suerte corrió otro
peregrino genovés por llevarse objetos del templo asturiano de Salas, en el
Camino primitivo.
El Libro de los Fueros de Castilla, de tiempos de
Alfonso X, relata la historia de un tal Andrés, que robó el equipaje y
el dinero de un peregrino y cuando fue detenido acusó a su
hermano, abad de un monasterio, de ser el cerebro de la operación.
El abad buscó refugio en una iglesia, amparándose en la inmunidad de que
gozaban los edificios eclesiásticos, pero tuvo que devolver el dinero robado y
realizar dos peregrinaciones a Santiago para obtener el perdón, aunque quedó
despojado de sus oficios y beneficios. Su hermano, en cambio, fue ahorcado.
PIOJOS, CHINCHES Y SUCIEDAD
Uno de los atributos esenciales del peregrino era la
calabaza, la cantimplora medieval convertida en todo un
símbolo iconográfico, que los viajeros llenaban de agua en las fuentes y
abrevaderos construidos a lo largo de la ruta. Estas fuentes no servían
únicamente para dar de beber al sediento y llenar las calabazas, sino también
como descansadero y como lugar para el aseo personal de los peregrinos, por lo
general acribillados por piojos, pulgas y chinches.
Todavía quedan fuentes de aquellos tiempos medievales,
con nombres que evocan el uso que les daban los peregrinos. En tierras
burgalesas, por ejemplo, encontramos la fuente de los Piojos, en
Itero del Castillo, y la de Mojapán, en la subida al puerto de la Pedraja, en
los montes de Oca, donde se decía que los romeros ablandaban los mendrugos de
pan resecos. Cuando se hallaban apenas a una decena de kilómetros de Santiago,
la tradición obligaba a los peregrinos a lavarse el cuerpo en las aguas
del río Lavacolla. Pese a ello, la catedral compostelana se llenaba de los
malos olores de los peregrinos, que dormían en el interior del templo,
aprovechando que permanecía abierto todo el día; malos olores que se intentaban
paliar con el gigantesco incensario o botafumeiro que existe
al menos desde el siglo XIV, hoy convertido en otro de los símbolos de la
peregrinación.
La picaresca acompañaba al peregrino hasta el último
momento. En las mismas calles de Santiago debía sortear a los
vendedores de falsos azabaches –una piedra muy usada por los joyeros
de la ciudad– y vieiras, la concha del Camino, recuerdo y prueba de haber
terminado la peregrinación. Hasta la Iglesia quiso intervenir en este suculento
negocio controlando su venta en el siglo XIII en determinadas tiendas de
concheiros. Por último, era costumbre desprenderse de la ropa vieja al
llegar a la tumba del Apóstol y quemarla en el pilón de la Cruz dos
Farrapos (la cruz de los harapos), en el tejado del templo. Pero la ropa era un
bien muy preciado en la Edad Media, y algunas de las prendas con destino al
fuego volvían al Camino para ser vendidas a otros peregrinos más pobres.
Finalmente, el peregrino alcanzaba la plaza de
la Azabachería, donde por fin podía gritar Ultreia!, el saludo
medieval de gozo y alegría por haber llegado a la ciudad del Apóstol sano y
salvo. Su azarosa aventura tenía recompensa: recibía la carta probatoria (la
futura Compostela) de haber culminado con éxito la peregrinación, además de los
beneficios personales y espirituales que el romero adquiría a perpetuidad

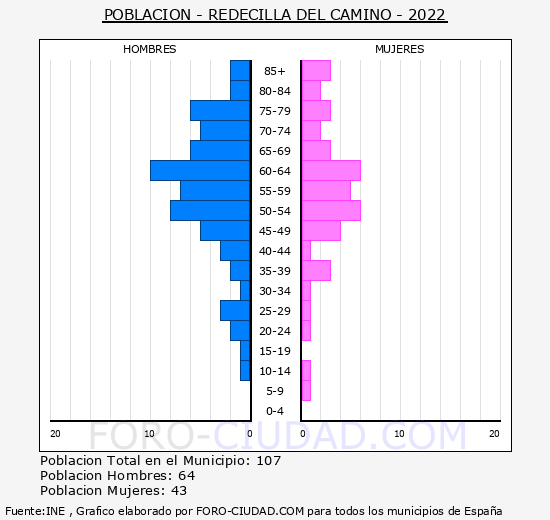
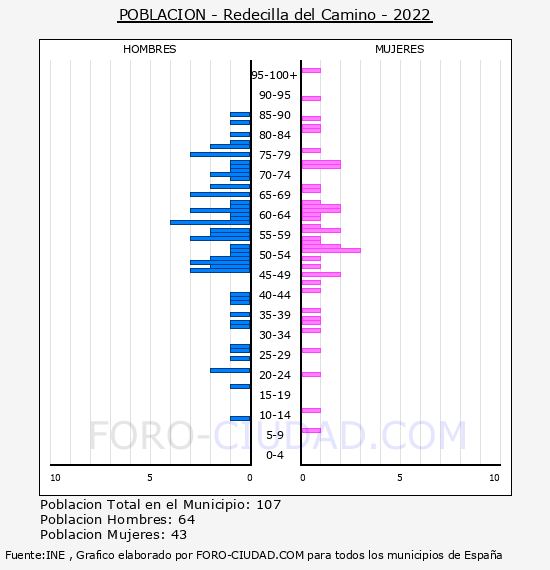
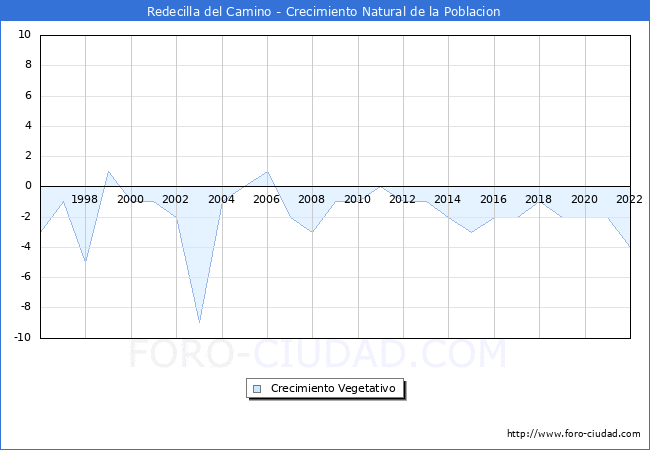










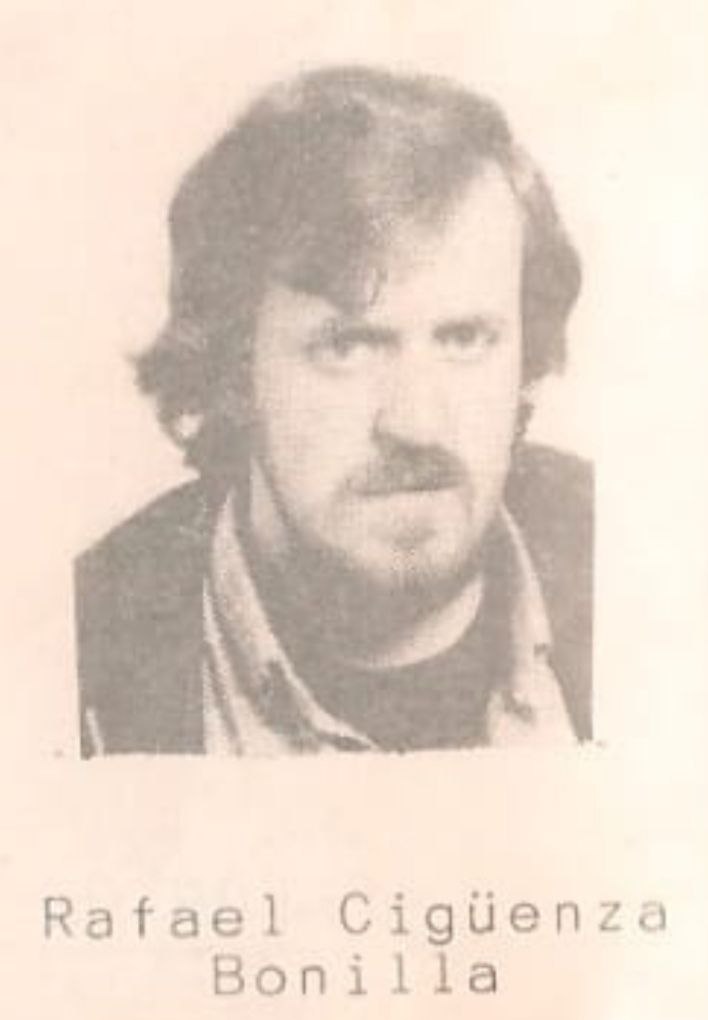




.png)
.jpg)





.jpg)
